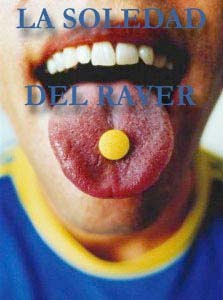Camina descalza sin sujetador en mitad de la oscura tarde de febrero, una vieja cicatriz mal cosida atraviesa su flácido vientre de cincuentona. En uno de los bolsillos de sus sucios vaqueros malolientes, yace su último billete de cinco euros, como el cádaver de un cisne en una pintura prerrafaelita.
miércoles, 9 de junio de 2010
lunes, 7 de junio de 2010
No importa dar la espalda al asesino.
Las cicatrices eran profundas. Las cuchillas oxidadas, ocultas bajo las sábanas.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)