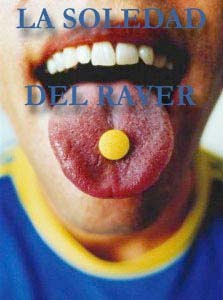Hace apenas diez días que nos
conocemos. No fue nada casual, intercambiamos unos cuantos mensajes sobre el
cine de la Coixet en una página de contactos, y decidimos quedar para tomar un
café juntos. No era como atreverte a decirle algo a aquella chica en el metro
que ves todas las mañanas, y un día te armas de valor y le dices un simple: ¿qué tal? ; era frío y propio de los
solitarios, de los que apuran demasiados cafés a lo largo del día, a mí
personalmente, me recordaba todo aquello, al personaje de la camarera en
aquella película de Winterbottom, Wonderland. Ella hablaba de niños pequeños,
era voluntaria en el pabellón de oncología infantil, y liaba cigarrillos de
tabaco de picadura. Fumar nunca ha sido una costumbre que aprecie en las
mujeres, la boca y la lengua les sabe a tabaco en los besos, pero esta tenía
unas ojeras violáceas que le daban cierta extraña serenidad a sus ojos.
Observaba en silencio cómo se anudaba y desanudaba el pelo, un gesto que
parecía cotidiano, revelando sin quererlo sus rutinas, todo aquello que hace
sin pensar antes de encender un cigarrillo o irse a dormir. La miré a los ojos
por unos instantes, eso parecía incomodarla claramente, pero a mí me parecía
ver en aquellos ojos marrones eternos
cisnes girando sobre turbias aguas. Las manos me temblaban, a pesar de ir bajos
los efectos de un lorazepam. Le hablé de Antonio Gamoneda, del correlato
objetivo y de cómo Panero mojaba croissants en charcos en París. Me miraba con cierto
interés y me sentía como el trapecista de aquel relato de Kafka, aquel que leía
una y otra vez cuando tenía trece años. Fuimos a comer algo al bar de aquel
tipo que devoró el cáncer, y aún seguía cortando jamón, tal vez para aferrarse
así a la vida, el bar donde los hijos de mis amigos comen algún trozo de
pescado. Hablamos de historias sobre días perdidos en las salas de espera de
salud mental, terapeutas cognitivos conductuales e infancias infelices.
He dicho que son apenas diez días los que nos conocemos. Así es. Hemos alquilado un estudio pequeño en un barrio malo, donde por las mañanas los niños de siete años no van al colegio y los yonkies caminan delgados y veloces como si les fuese la vida en conseguir 50 céntimos, y en realidad, es que les va la vida en ello. Ella trabaja de cajera en un Ruiz Galán y a veces se encierra en el pequeño cuarto donde se cambian y lee algunos versos de Rimbaud. Las tardes las paso marchando de casa en casa, llamando a timbres y esperando que bajen ascensores; me esperan adolescentes que aguardan algo del inglés que sé y la literatura que les enseño mientras su padre, guardia de seguridad, duerme ruidosamente para poder cubrir el turno de noche. Tenemos una pequeña ducha, donde apenas queda espacio para nada. Los cuerpos tan juntos cuando nos metemos en ella, sus pechos grandes rozan mi pecho, y sus labios con tan sólo un movimiento de su cabeza, logran besar los míos. Nos besamos con avidez como si el día fuese a acabarse en ese preciso momento. No follamos allí en la ducha, aguardo a su cuerpo mojado tendido en la estrecha cama plegable. Nos rodean los libros y cuando le lamo el sexo, sus manos descansan sobre algún ejemplar de Verlaine. Y los discos cerca del pequeño hornillo de gas. Ella tiene una colección de chanson française, viejos singles que le dejó su padre, al que no ve desde hará unos diez años. A veces habla de los niños, de esas caras que sonríen cuando viene el payaso voluntario, de los ojos perdidos de las madres, que intentan esbozar algo parecido a una sonrisa, de cómo han aprendido a leer camión aquella mañana. Y las entrañas se laceran por el amor, miras los bajos raídos de sus pantalones, y piensas en todas aquellas mañanas en las que yacías sin fuerzas tumbado en una cama, con un libro de Blas de Otero a los pies.
Te levantas temprano y hace frío y no hay café. Ella aún duerme, enfundada en un pijama del chino del barrio, con un mechón de pelo enredado en la oreja, y el brazo saliendo extendido por debajo de las sábanas. Y es en esos momentos, al igual que cuando habla son esa intensidad de los niños del hospital, cuando lo sientes, el brutal sentimiento de amor que se extiende por la sangre y hace que las vísceras se revuelvan, la angustia por temer que esos momentos puedan desaparecer como lluvia olvidada de una tarde de otoño.