Es un
piso pequeño en Lavapiés. 22 metros
cuadrados
En el
colchón de 90 pasabas casi todo el tiempo. Tú querías que fuese como aquella
cama de Tracy Emin, pero no lo era. Aquello era real. Allí estaban los restos
de sangre del 96, cuando te abriste las venas, y te encontró un tipo negro
delgado, al que a veces le pasabas algunos valiums, que te dejo tirada en la
entrada a urgencias, como quien arroja el cadáver de un viejo caballo por una
cuneta. También las cuchilladas que asestó Javier con una tijera, el chico del
ojo de cristal azul, cuando mezcló Zyprexa con media botella de White Label,
mientras decía que Juan Ramón Jiménez le robaba sus poemas. Esos eran los
asuntos importantes, los que escribías en una vieja máquina descascarillada
pintada de rosa.
Después
estaban las triviliades, tipos que conocías en la parada del cercanías, y que
te follabas, y acababan en aquel colchón de 90, con los cuerpos tan cerca, que
llegabas a ignorar de quién era el sudor que empapaba tu cuerpo. Días que
pasabas allí, con la persiana bajada, en la más absoluta oscuridad, el cabello
enmarañado, y una semana con la misma ropa interior. Eras como Ralph Fiennes en
aquella película de la que no recuerdas el título.
Y sabías
que emular a Panero en aquella foto del cajero automático era inútil. También
era inútil recordar, cómo hace veinte años pasabas, la lengua por su rostro tan
pálido de británica de diecisiete años. Claro que lo sabías. Pero eso no
impedía que escribieses un poema sobre aquello, que leías por veinte o treinta
mil pesetas, delante de unos profesores adjuntos de una pequeña universidad que
no sabían quién era Sharon Olds.
Allí
sentada cosiste tú misma con una aguja sucia todas aquellas heridas en la cara.
Y pensabas hundida en aquel colchón de 90, en tu infancia, en todos aquellos
jacintos y crisantemos, que eran las flores de los muertos, pero a ti tanto te
gustaban. Y llorabas, mientras escuchabas las últimas canciones que grabó
Johnny Cash, llorabas y las lágrimas dejaban ver limpios surcos de una piel
joven. Tan joven como la mirada de esos ciervos que viste a los seis años, en
aquel bosque, donde murió padre, y nunca jamás volviste.
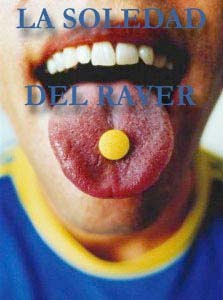



No hay comentarios:
Publicar un comentario