Hablas de poesía, de semen y de sangre, con voz
trabada por el alcohol y una sonrisa de dientes podridos. Poco puedo hacer por
ti, te digo, mientras busco en los bolsillos algo de dinero. Quieres que te hable de Morrison
o Curtis y de la muerte, de aquellas viejas historias de cocaína y belleza, cuando
eramos más jóvenes.
Alguien que farfulla unas cuantas palabras en
mal inglés se acerca hasta mí, lleva un vestido de lentejuelas demasiado sucio con
un tirante roto, como si viniese de una eterna fiesta donde el sol no importa. Pasa
su lengua por mis mejillas, tiene corrido el maquillaje de unos ojos verdes
como las últimas aguas de un río que ya no existe. Me pide un cigarrillo, y apenas
puedo hacer otra cosa que pensar en ti.
Sé que aguardas con la luz apagada tarareando
alguna canción de François Hardy. Y lo primero que olvidé fue tu voz, cómo
hablabas de todos aquellos días que quedaban por llegar. No importaban los
malos poemas que escribías, ni aquellas horribles canciones con una vieja
guitarra mal afinada, eras la noche que caía derramada sobre mis brazos
cubiertos de sangre, eras la luz primigenia del mundo que cegaba mis ojos. Y
ahora, amor, arañas mi pecho trazando palabras en la tierra y en la orina, ahora
escupes sobre mi rostro toda tu muerte, el frío aterrador de tu cintura.
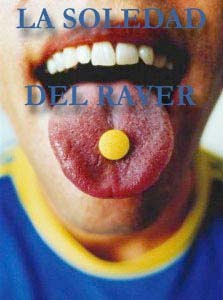



No hay comentarios:
Publicar un comentario